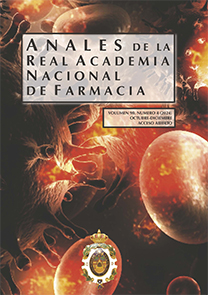1. LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DURANTE EL SIGLO XIX
El origen de la Real Academia Nacional de Medicina está íntimamente ligado al nuevo pensamiento ilustrado defendido por los ministros de la dinastía Borbón. Las reuniones no regladas que José Hortega (1703-1761) celebraba en su casa-botica, sita en la madrileña calle de la Montera, cobraron en 1744 una cierta constancia institucional, quedando documentados sus trabajos en un libro de actas (1). Los tertulianos se dotaron de unos primeros estatutos, fechados en 1733, donde se configura una primitiva estructura organizativa, la cual contó con el apoyo de Felipe V (1683-1746) quien, por real cédula de 13/09/1734, le permitió el empleo del título de Real o de Regia Academia (2).
Los primeros estatutos de la Academia Médica de Madrid llevan fecha de 1733, estos conocieron una significativa renovación meses después, entrado ya el año de 1734; sobre ellos se realizaron adiciones y variaciones en 1742 y 1776, todas ellas destinadas a aumentar las actuaciones de esta Real Academia, que abarcaban desde las topografías médicas a la descripción de las enfermedades endémicas y epidémicas, medicina forense, organización hospitalaria, política médica, lucha contra el intrusismo y el control de drogas y medicamentos.
La incorporación de profesionales con residencia fuera de la corte, adoptada ya en los estatutos aprobados en el verano de 1734, amplió la actividad de la corporación, concediéndole un rango ‘nacional’, aunque la entidad no empleará este apelativo hasta la aprobación, el 28/04/1861, del reglamento sancionado por la reina Isabel II. La publicación de este reglamento vino a restaurar la situación que había provocado Pedro Castelló Ginesta (1770-1850), médico de cámara de Fernando VII (1784-1833) quien, en un afán descentralizador, favoreció la promulgación de la real orden de 23/12/1824, por la que se establecía una Real Academia de Medicina en cada distrito universitario y en dos capitales que no tenían Universidad, limitando el espacio de actuación de la Regia Academia al área territorial de Madrid.
Durante los años en que Madrid estuvo sometida al dominio francés, la crisis dentro de la corporación se hizo evidente con el nombramiento de un buen número de médicos franceses como académicos (3). La Academia reanudó su actividad en 1816, con Ignacio Jáuregui (1750-1818), primer médico de cámara, en el cargo de presidente e Ignacio María Ruiz de Luzuriaga (1763-1822) ocupando el de secretario. Entre los académicos fallecidos y los afrancesados obligados a abandonar la Academia tras la vuelta al trono de Fernando VII, la institución sufrió un descenso considerable en la composición de sus numerarios, que explica la práctica carencia de actividad durante estos años. En noviembre de 1824 la Junta Superior Gubernativa de Medicina ordenó su clausura; las juntas de la Academia se suspendieron durante tres años y tres meses (4). Durante la etapa fernandina la actividad científica de la Academia fue prácticamente nula
El 7 de mayo de 1860 la Academia recibió la aprobación de la reina Isabel II (1830-1904) para la redacción de un nuevo reglamento, su objetivo principal era facilitar a la corporación su labor científica sin el sometimiento al poder regio. En 1878 se gesta un nuevo reglamento en el que la Real Academia de Medicina asume entre sus competencias auxiliar al Gobierno con cualquier asunto de su incumbencia, principalmente sobre los que pongan en peligro la salud pública, redactar una nueva farmacopea y resolver las cuestiones de medicina forense que los tribunales superiores y las audiencias provinciales requiriesen (5). Por primera vez desde su fundación, los estatutos de la Academia recogen la concesión de una subvención gubernamental, con periodicidad anual, para el mantenimiento de la corporación y las publicaciones que se le encomienden.
2. PATENTES, REMEDIOS SECRETOS Y ESPECÍFICOS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
El primer texto legal que, en España, se ocupó de los asuntos relacionados con la patentabilidad de los productos fue el real decreto de 16 de septiembre de 1811 (Gaceta 24/09/1811), en él se establecían “las reglas por las que han de regirse en España los que inventen, perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria”(6).
Durante la primera mitad del xix, la legislación española no hizo mención expresa a la patentabilidad de los medicamentos; esta situación permitió que, durante estos años, estos recibieran el mismo tratamiento legal, a efectos de la propiedad industrial, que el resto de los productos o procedimientos potencialmente patentables. La promulgación, el 28 de noviembre de 1855, de la ley sobre sanidad (Gaceta, 07/12/1855) cambió sustancialmente este panorama; la norma estableció:
“Se prohíbe la venta de todo remedio secreto. Desde la publicación de esta ley caducan y quedan derogados todos los privilegios ó patentes que se hubieran concedido para su elaboración ó venta.
Todo el que poseyere el secreto de un medicamento útil, y no quisiere publicarlo sin reportar algún beneficio, deberá presentar la receta al Gobierno, con una memoria circunstanciada de los experimentos ó tentativas que haya hecho para asegurarse de su utilidad en las enfermedades á que se aplique.
El Gobierno pasará estos documentos á la Academia Real de Medicina, para que, por medio de una comisión de su seno, se examine el medicamento en cuestión, oyendo al autor siempre que lo tenga por conveniente.
Si hechos todos los experimentos necesarios resultase que el remedio secreto fuese útil á la humanidad, la Academia, al elevar su informe al Gobierno, propondrá la recompensa con que crea debe premiarse á su inventor.
Si el autor se conforma con la recompensa que le otorgue el Gobierno, se publicará la receta y un extracto de los ensayos é informe redactado por los Comisionados, á fin de que el descubrimiento tenga la publicidad necesaria, y pase á formar parte de las fórmulas de la farmacopea oficial.
En caso de no conformarse con la recompensa propuesta por la Academia, pasará el expediente al Consejo de Sanidad para que dé su dictámen antes de la resolución final del Gobierno. El Gobierno publicará á la mayor brevedad las nuevas ordenanzas de farmacia, poniéndolas en armonía con la presente ley…” (7).
Esta prohibición expresa de venta de remedios secretos será ratificada en la ley española de propiedad industrial, dictada el 30 de julio de 1878, donde se excluirá de manera explícita del derecho de patente a “las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de toda clase” (8).
El concepto, siempre ambiguo, de ‘remedio secreto’ queda concretado en una disposición legal aclaratoria, publicada en la primavera de 1869:
“Para los efectos del art. 84 de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855, se entenderá por remedio secreto tan sólo aquel cuya composición no fuese posible descubrir, ó cuya fórmula no hubiere sido publicada”(9).
Un concepto que nunca quedó suficientemente claro a juicio de los farmacéuticos, un grupo de los cuales solicitó, en 1861, a la Dirección General de Sanidad y Beneficencia, una aclaración sobre este término; el asunto fue derivado a la Real Academia de Medicina, sin que conozcamos su resolución (10).
Realmente, la frontera entre los conceptos de ‘remedio secreto’ y ‘específico’ no es evidente. En opinión de Raúl Rodríguez Nozal y Antonio González Bueno (11), esta diferenciación tiene un origen científico: el remedio secreto se fundamenta en la polifarmacia y en tratamientos farmacológicos empíricos, mientras el específico, aun manteniendo su fórmula en secreto, se sustenta en principios activos vegetales, en medicamentos químicos y en formulaciones de un solo componente. Los ‘específicos’ fueron reconocidos oficialmente en España a través de la legislación hacendística: la ley del timbre, en ella se gravan fiscalmente un buen número de artículos destinados al consumo, los específicos entre ellos (12); la norma no define el concepto, por lo que se hizo necesario que, meses después, se publicara legislación aclaratoria al respecto:
“… se entenderá por específico, á los efectos del párrafo octavo del art. 179 de la vigente ley del Timbre del Estado, aquel medicamento, nacional ó extranjero, designado con el nombre de sus componentes y el autor que lo ideó ó confeccionó no inscrito en la farmacopea oficial, ó que, aun estándolo, se expende por unidad de envase (frasco, botella, caja, paquete, etcétera) que lo contiene con etiqueta impresa ó prospecto, consignando aquellos particulares, usos ó dosis” (13).
La legitimación del ‘específico’, a través de la ley del timbre, lo acercará al concepto de especialidad farmacéutica. Sin embargo, la frontera conceptual se mantuvo; tal vez más por la frecuente identificación del término ‘específico’ con el de ‘medicamento secreto’, preparado por profesionales no farmacéuticos.
Este confusionismo terminológico acabaría disipándose a lo largo del último cuarto del siglo XIX gracias, por un lado, al desarrollo de la química orgánica de síntesis y los procesos extractivos de principios activos vegetales y, por otro, a la consolidación definitiva del modelo tecnológico nacido de las nuevas formas farmacéuticas.
3. LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y LOS INFORMES SOBRE MEDICAMENTOS NUEVOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Como hemos señalado líneas arriba, durante la primera mitad del siglo XIX la concesión de privilegios para la fabricación y comercio de medicamentos quedó al albur de una libre decisión gubernativa.
La situación legal de estos productos resultó preocupante para algunos médicos, entre ellos para Félix Janer Bertrán (1781-1865), catedrático de Materia médica en la Universidad de Cervera, quien, en un escrito fechado el 14/10/1820, solicitó a la Real Academia Médica de Madrid, en nombre de las comisiones de salud pública y de agricultura, industria y artes, un dictamen sobre las recompensas que convendría adjudicar a los tratamientos de remedios secretos y si, en su opinión, deberían mantenerse los privilegios existentes. La Academia nombró una comisión formada por Leonardo Galli y Camps (1751-1830), Francisco Ruiz y José Pavón Jiménez (1754-1840) para la redacción del informe (14).
El dictamen, emitido con fecha de 27/10/1820, es bastante claro al respecto:
“… qe. á nadie se conceda privilegio alguno porque la experiencia ha hecho ver en todos tpos. qe. tales remedios secretos no han correspondido á las descontadas promesas de los qe. han dicho ser sus inventores, ps. muchisimos de estos no lo han sido, ni han sabido hacer el uso correspondiente; y si su pral. movil spre fue el sordido interes individual, y no el bien de la salud ppcª., lo qual prueba la resistencia, qe. spre han hecho de publicar sus secretos en beneficio de la humanidad. Y quando algs. de estos reclaman el drº. de propiedad (que á ninguno debe condedersele pr. ser preferible el bien comun al particular interes) en tal caso se debera proceder al examen del invento por un Profesor de cada ramo de la ciencia de curar qe. el Gobierno nombrase. Y si se verificase pr. experimentos. exactamte. hechos en los Hospitales generales, qe. corresponden á las promesas de los llamados inventores, en este estado el Gobnº. debería recompensar á los interesados con arreglo á lo qe. informen en toda legalidad los Profesores qe. han practicado los experimentos, descubriendo inmediatamte. el ppcº. el remedio con las cautelas necesarias, modo y casos de aplicarle pª. evitar las equivocaciones y los gravisimos daños que frecuentemte. se originan en perjuicio de la humanidad, sin tomar primero las debidas precauciones, como ya se practicó en tiempo del Sr. Rey D. Carlos 3º. quien en su Rl. Cedula de 20 de Mayo de 1788 mandó entre otras cosas pr. regla gral. que ‘Para qe. el secreto de semejantes medicamtos. no perezca, se haga pr. el mismo Autor la manifestacn., analysis y composición á presencia de los Comisionados pr. el Gobno; y de este modo se podra asegurar el sagrado interes de la salud de los Españoles contra los perniciosas ardides del interes individual y del charlatanismo” (15).
No habían sido muchos los informes sobre medicamentos emitidos por la Real Academia de Medicina durante estas primeras décadas del XIX (tabla 1), tampoco todos podrían considerarse ‘remedios secretos’, la pretensión de algunos de los autores era más su propio reconocimiento personal, es el caso de fray Franquila Abualdes, o el aval de la Real Academia de Medicina para sus trabajos, como ocurre con José Antonio Pavón, uno de los firmantes del informe que hemos comentado.
Los informes sobre medicamentos llegaban a la Real Academia de Medicina por dos vías; hasta la década de 1830 eran los propios interesados quienes solicitaban la certificación del producto; con posterioridad era la corporación la que requería la remisión de muestras para su estudio, habitualmente tras una formulación en tal sentido presentada por la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, que si bien quedó constituida en 1800, no fue hasta finales de la década de 1830, ya en plena decadencia, cuando comenzó a relacionarse, para el análisis de estos problemas de carácter sanitario, con la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Madrid.
En julio de 1838, la Real Academia de Medicina nombró a uno de sus miembros para que, junto al secretario de la corporación, se ocupara de instruir los expedientes, requeridos por la administración sanitaria en los casos de sanción previstos por el incumplimiento de la legislación sobre medicamentos (16); un quinquenio después, en los inicios de 1842, la Junta Suprema de Sanidad envió a la corporación un comunicado oficial informándola de las multas que habrían de imponerse a los boticarios que dispensasen recetas de remedios secretos u otros medicamentos no autorizados (17).
Un caso especialmente interesante es el protagonizado, en 1847, por Mr. Debosse, un fabricante de origen francés, que presentó a la Real Academia un especifico con el que afirmaba que podía curar a los pacientes que padecían el ‘virus de la sífilis’ con el fin de que los académicos realizaran los experimentos necesarios para probar este producto y obtener un informe favorable con ánimo de poder comercializarlo.
El asunto nos interesa por la polémica ética generada en la Real Academia en torno a la realización de estos ‘ensayos clínicos’. Quienes se oponían a la realización de la prueba experimental esgrimieron tres tipos de argumentos: 1) la copulación no era necesaria para contraer la enfermedad, pues el contagio se podía ocasionar por otros medios y en condiciones muy diversas a aquellas en que se halla el organismo durante el coito. 2) Los experimentos que proponía la comisión eran insuficientes para comprobar la eficacia del producto. 3) El dueño del preservativo quería valerse del buen nombre de la Academia para realizar una especulación comercial con la venta de ese medicamento (18). El propietario del producto depositó, en manos de la Junta Suprema de Sanidad, tanto una cantidad significativa del específico como un pliego con su composición, cumpliendo así con lo prevenido en la legislación vigente.
La experimentación requería de sujetos sanos que se prestasen a contraer la enfermedad para probar el efecto del producto. Tal posibilidad escindió, mediado el julio de 1847 (15/07), al conjunto de académicos de número: unos se posicionaron a favor, defendiendo que inocular a personas sanas era un mal necesario y, por tanto, estos experimentos se debían llevar a cabo; otros opinaban lo contrario, consideraban inmoral la inoculación de una grave enfermedad a un sujeto sano (19). Unos meses más tarde, a finales de noviembre de este año de 1847 (29/11), la junta de la Academia aprobó la práctica de los experimentos y el presupuesto de gastos que estos podían ocasionar para que se pusieran en conocimiento del propietario del producto, con ánimo de evitar motivos de queja si los resultados de los experimentos no correspondiesen a las esperanzas de su autor (20).
La Real Academia Médica careció de espacios habilitados como laboratorios; los análisis, cuando se realizaban, lo eran a título particular de los académicos. En la primavera de 1852, la corporación médica quiso contar con las instalaciones de la Facultad de Farmacia, establecida en 1845 en la madrileña calle de San Juan, para realizar los análisis sobre una ‘zarzaparrilla vinosa’ que le habían sido encargados por el Gobierno. El decano de la Facultad de Farmacia informó no hallarse autorizado, sin una orden expresa del rector; y el rector, Joaquín Gómez de la Cortina (1805-1868), negó el permiso solicitado, decisión que la Real Academia de Medicina puso en conocimiento del ministro de Fomento (21). Una real orden, de fecha 26 de mayo de 1852, encarga al rector de le Universidad Central que ordene a la Facultad de Farmacia el análisis de la ‘zarzaparrilla vinosa’ de Ambrosio Concepción de Santo, y a este el pago de los gastos originados por tales estudios (22).
También fue objeto de polémica el expediente promovido por Juan Crespo (23) en torno a la autorización de un remedio secreto contra las úlceras cancerosas; la composición del remedio era conocida desde antiguo, por lo que un grupo de académicos manifestó que no existía razón para valorar tal solicitud, mientras otros apoyaron la conveniencia de realizar pruebas experimentales que permitieran conocer los efectos del producto frente a la patología para la que era recomendado; ante la falta de consenso, la junta académica decidió remitir, el producto y la información sobre su composición, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, para que obraran en consecuencia (24).
Hasta bien entrada la década de 1850, ninguna de las comisiones establecidas en el seno de la Real Academia de Medicina se ocupó, de manera exclusiva, de la valoración de las propiedades de los nuevos medicamentos. A partir de 1854 será la comisión de higiene pública la que se haga cargo de tales informes (cf. tabla 1).
Tabla 1. Informes sobre medicamentos emitidos por la Real Academia de Medicina (1801-1861)
Hasta donde nos es conocido, los solicitantes de permisos de comercialización de medicamentos durante el período de 1800/1861, abarcan tanto un ámbito geográfico extenso como un espacio profesional variado (tabla 1 [continuación]): desde las tierras gallegas a Valencia, Aragón, Castilla, las Baleares o Cantabria y, desde quienes ejercían como religioso o zapateros a profesionales de la medicina y la farmacia. No obstante, parecen marcarse dos líneas prioritarias: por un lado, la ‘profesionalización’ del inventor de medicamentos que, desde la década de 1850, queda adscrito a alguna de las profesiones sanitarias (médicos, farmacéuticos y veterinarios), incluidas sus viudas, que veían así un modo de preservar privilegios comerciales; en lo geográfico, el predominio de los inventores madrileños entre los nacionales y el de los fabricantes franceses entre los extranjeros.
Tabla 1 [continuación]. Informes sobre medicamentos emitidos por la Real Academia de Medicina (1801-1861)
En un momento crucial en el desarrollo e implantación de la medicina homeopática, la Real Academia de Medicina no se mantuvo al margen. La polémica se suscitó tras la solicitud formulada por la Junta Suprema de Sanidad requiriendo a la corporación, en el otoño de 1841, un informe al respecto (59). No habremos de ocuparnos de este problema, que es marginal para nuestro interés, pero que tiene una gran importancia en el desarrollo de la terapéutica en la Edad Moderna (60). La polémica sobre la utilidad de los medicamentos homeopáticos se extiende durante todo el siglo XIX, y la Real Academia volverá a ocuparse de ella, al menos, en un par de ocasiones más: en los inicios de 1862 (61) y en el gozne entre 1864/1865 (62).
4. LA COMISIÓN DE REMEDIOS NUEVOS Y SECRETOS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA [1861-1875]
Entre 1861 y 1875 funcionó, en el seno de la Real Academia de Medicina, una comisión de remedios nuevos cuyo objeto fue la redacción de informes sobre los medicamentos para los que sus inventores solicitaban una subvención estatal, en los términos establecidos en la ley de sanidad de 1855.
El establecimiento de esta comisión, y una homóloga dedicada a la farmacopea, está directamente relacionado no solo con el nuevo ámbito legal señalado, sino con la supresión de la limitación estatutaria de esta corporación que impedía el nombramiento de farmacéuticos como académicos de número, vigente hasta 1861(63).
El 10 de mayo de 1861 ingresaron en la Real Academia de Medicina, en calidad de académicos de número, siete farmacéuticos: José Camps y Camps (1796-1877), Manuel Rioz y Pedraja (1815-1887), Rafael Sáez y Palacios (1808-1883), Nemesio Lallana y Gorostiaga (1796-1878), Quintín Chiarlone y Gallego del Rey (1814-1874) y Vicente Santiago de Masarnau y Fernández (1803-1879) (64).
Uno de ellos, Rafael Sáez Palacios, pasó a integrarse en la recién constituida comisión de remedios nuevos junto a los médicos Gregorio Escalada Iglesias (1803-1871), José María Santucho y Marengo (1807-1883), Manuel Izcaray Jiménez, José María López, José Calvo Martín (1814-1904), José Seco Baldor (1808-1891) y Sandalio de Pereda Martínez (1822-1886).
Pronto cambiaría su composición; en 1863 se integraban en ella los médicos Melchor Sánchez de Toca y Sáenz de Lobera (1804-1880), Ramón Sánchez Merino y el farmacéutico Manuel Rioz y Pedraja (1815-1887) que venían a sustituir a Gregorio Escalada Iglesias, José María Santucho Marengo y Rafael Sáez Palacios. Esta composición permaneció, más o menos estable, hasta su disolución en 1875 (tabla 2); tras la desaparición de la comisión de remedios secretos y nuevos, sus atribuciones fueron asumidas por la sección de farmacología y farmacia.
Tabla 2. Nómina de comisionados de remedios nuevos [1861-1873]
A partir de 1861, todos los informes sobre medicamentos fueron emitidos por la comisión de remedios nuevos establecida en el seno de la Real Academia médica (tabla 3). El procedimiento habitual era que los interesados presentaran sus escritos ante la Dirección General de Beneficencia y Sanidad (Ministerio de la Gobernación) quien, bien a través de Tomás Rodríguez y Díaz Rubí (1817-1890) (72) bien de Mariano Bartolomé Ballesteros (fl. 1870) o Pedro Manuel de Acuña (fl. 1874), sus sucesores en el cargo, hacía llegar el expediente al presidente de la Real Academia de Medicina. Esta remitía la documentación a la comisión de nuevos medicamentos y remedios secretos, la cual remitía su informe a la junta académica para que esta, tras su aprobación o modificación, lo enviara al órgano ministerial competente.
Tabla 3. Informes sobre medicamentos emitidos por la comisión de medicamentos nuevos o remedios secretos de la Real Academia de Medicina (1861-1875)
Entre los informes emanados desde el seno de la comisión de remedios nuevos destaca la repuesta a la solicitud formulada por seis farmacéuticos solicitando los correspondientes permisos para la importación de medicamentos extranjeros. La respuesta de la Real Academia vuelve a incidir en la falta de claridad conceptual de los términos empleados para tipificar los medicamentos:
“Confunde en dha. instancia con el nombre comun de medicamentos estrangeros las sustancias siguientes que es esencial distinguir para la interpretacion de la ley, medicamentos galenicos o de composicion no definida, medicamentos o productos medicinales quimicos de composicion definida, y remedios secretos especiales, específicos o preservativos de composicion rigurosada. Si el recurso elevado al Gobierno de S.M. se refiere a la libre introduccion de los medicamentos galenicos, el articulo 17 de las ordenanzas prohíbe terminantemente su introduccion y venta, y el 18 marca el único medio legal de consignarlos en el arancel de Aduanas. Por el caso de corresponder la solicitada provisional autorizacion, á medicamentos quimicos es inutil concederla, cuando el articulo 15 marca de un modo claro y preciso que pueden adquirirlos libremente del Comercio todos los Farmaceuticos; y por ultimo, si tal concesion comprende ó se pretende que comprenda los remedios secretos especiales, específicos o preservativos de composicion rigurosada, la ley de Sanidad y el articulo 16 de la citada ordenanza prescriben, sin interpretacion de duda alguna, la venta de tales remedios, y por lo mismo su introduccion del Estrangero. La Farmacia española tiene el derecho, la obligacion y el saber suficiente para reconocer y preparar cuantos medicamentos crean oportunos los Profesores de Medicina” (73).
No siempre estuvieron bien determinadas las actuaciones que debían desempeñar las distintas comisiones de la Real Academia Médica; así se pone de manifiesto en la solicitud presentada por Gregorio Escalada, en nombre de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, fechada en el agosto de 1861 (17/08), en la que solicitaba un informe de la corporación sobre un nuevo método curativo de la fiebre africana presentado por el médico y explorador David Livingstone (1813-1873); inicialmente se solicitó informe a la comisión de remedios nuevos quien devolvió el expediente a la junta aduciendo que este correspondía a la comisión de epidemias (74), a la cual fue remito para su dictamen (75).
En algunas ocasiones, la comisión de remedios nuevos de la Real Academia emitió informes, siempre a solicitud de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad (Ministerio de la Gobernación), sobre algunos problemas provocados por conflictos aduaneros, tal el presentado por el Gobernador de Cádiz, en 1864, sobre una barrica de botellas de panacea (76), los veinticinco kilogramos de jarabes detenidos en las aduanas del Reino en el verano de 1867 (77) o las quince cajas de agua medicinal de flor de naranjo retenidas en la aduana de Zaragoza (78).
Los datos conocidos de quienes presentaron sus productos a la consideración del Ministerio de la Gobernación, y de los que este solicitó informe a la Real Academia de Medicina, revelan la misma tendencia iniciada con la segunda mitad del siglo; en lo geográfico, un predominio de los inventores madrileños, acompañados de otros de localidades peninsulares diversas de Andalucía, Cataluña o Castilla, y una preponderancia de las empresas francesas entre las de origen extranjero; en lo referente a la actividad profesional, se asientan los médicos, farmacéuticos y veterinarios, acompañados de algunos drogueros; se unen a ellos algunos militares y diplomáticos interesados en introducir en España los productos que han conocido más allá de nuestras fronteras.
Lógicamente, los interesados en la comercialización de nuevos medicamentos prestaron especial atención a los remedios contra el cólera, en particular durante 1865, con ocasión de la ‘tercera epidemia’ desencadenada en Madrid (117), sin que sus logros llegaran más allá de los intereses comerciales.
5. COROLARIO
En las líneas que preceden hemos querido aproximarnos al modo en que se estableció el control de la autorización de medicamentos en la España de los tres primeros cuartos del siglo xix; en particular valorando la actividad de los miembros de la Real Academia de Medicina a tenor de la legislación publicada en los años centrales de este siglo, que convertía a esta corporación en referente gubernativo sobre esta cuestión.
La ley de sanidad promulgada en el diciembre de 1855 encarga a la Real Academia de Medicina la realización de informes técnicos sobre el empleo de medicamentos, pero la norma no tuvo presente la necesidad de dotar a la corporación de los medios y espacios necesarios para que sus miembros llevaran a cabo los correspondientes ensayos químicos.
Hasta la aprobación de la ley de sanidad de 1855 la Academia elegia, entre sus miembros de número, a los individuos que consideraba más adecuados para emitir estos informes (tabla 1); entre 1854 y 1861, estos informes fueron evacuados por la comisión de higiene pública, cumpliendo así el precepto legal, establecido en 1855, de que fuera ‘una comisión de su seno’ quien se ocupara de elaborarlos.
En 1861, tras la reforma propiciada por sus nuevos estatutos, se estableció, en la Real Academia de Medicina, una comisión de remedios secretos o nuevos cuyo objeto fue la redacción de informes sobre los medicamentos para los que sus inventores solicitaban una subvención estatal, en los términos establecidos en la ley de sanidad de 1855. El establecimiento de esta comisión, y una homóloga dedicada a la farmacopea, está directamente relacionado no solo con el nuevo ámbito legal señalado, sino con la supresión de la limitación estatutaria de esta corporación que impedía el nombramiento de farmacéuticos como académicos de número, vigente hasta 1861.Desde su fundación, la comisión de remedios secretos o nuevos contó con un farmacéutico en su seno (tabla 2), aunque no siempre fuera él quien firmara los informes técnicos, sino quien durante la práctica totalidad del período ocupara la secretaría de esta comisión: el médico y naturalista Sandalio de Pereda y Martínez (1822-1886). A partir de 1861, todos los informes sobre medicamentos fueron emitidos por la comisión de remedios secretos o nuevos establecida en el seno de la Real Academia médica (tabla 3).
Son escasos los datos de los que disponemos sobre la actividad profesional y la ubicación geográfica de quienes se interesaron por comercializar estos productos; en líneas generales se aprecia un mayor interés, aunque lejos de ser exclusivo, mostrado por parte de los inventores madrileños entre los nacionales y de las empresas francesas entre los extranjeros. En cuanto al entorno profesional parece observarse, desde los años centrales del XIX, una tendencia hacia la ‘profesionalización’ del desarrollo de nuevos medicamentos por peritos del entorno sanitario: médicos, farmacéuticos y veterinarios, en ocasiones acompañados por algunos drogueros.
6. REFERENCIAS
- González Bueno A., Basante Pol R. José Hortega (1703-1761): la peripecia vital e intelectual de un boticario ilustrado. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños. 2015.
- Entre los estudios que han abordado la historia de esta corporación figuran: [Academia Médica de Madrid]. Noticia histórica del origen, progresos y estado actual de la Real Academia Médica de Madrid. Memorias de la Real Academia Médica de Madrid, 1797; 1: I-LI; Mariscal y García N. Historia general de la Academia Nacional de Medicina. Madrid: [s.n.], 1934; Mariscal García N. Historia general de la Academia Nacional de Medicina. En: Publicaciones Conmemorativas del II Centenario de su fundación. Madrid: Academia Nacional de Medicina [Imprenta J. Cosano], 1936, pp. 377-451; García González D. Historia de la Real Academia Nacional de Medicina. Primera época. 1733-1808. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad de Madrid, 1965; Matilla Gómez V. 1984. Historia de la Real Academia Nacional de Medicina. (Narrativa testimonial). Madrid: Real Academia Nacional de Medicina, 1984; Sánchez Granjel L. Historia de la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid: Real Academia Nacional de Medicina [Imprenta Taravilla], 2010; Rocha Aranda O. da. La Real Academia Nacional de Medicina. Historia de un edificio centenario. Madrid: Imprenta Edipack, 2014; González de Posada F. El movimiento académico de las profesiones sanitarias en el marco de la Ilustración española. Historia contextualizada de la Academia Médica Matritense en el Siglo XVIII. [Tesis doctoral dirigida por Alberto Gomis Blanco]. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2018; Díaz-Rubio García E. Real Academia Nacional de Medicina de España”. En: González de Posada F. (coord.) Las Reales Academias Nacionales en Madrid. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 2022, pp. 157-177.
- Archivo de la Real Academia Nacional de Medicina de España [ARANM], Libro de Actas I: f. 405r; f. 407v.
- Entre el 23/12/1824 y el 24/03/1828.
- “Título I. Del objeto de la Academia. Arto. 1o. La Real Academia de Medicina depende inmediatamente del Ministerio de Fomento, y tiene por objeto […] 3o. Formar un Diccionario tecnológico de la ciencia. […] 7o. Auxiliar al Gobierno con sus conocimientos científicos, evacuando las consultas que le pida sobre cualquier asunto de su competencia, principalmente sobre la vacunación, las endemias, epidemias, contagios y demas que corresponda á la salud é instrucción publicas […] 10o. Redactar la farmacopea, petitorio y tarifa oficiales y cuidar de su impresión, de su espendicion y revision oportuna. 11o. Resolver las cuestiones de medicina forense que los Tribunales superiores y las audiencias le consulten” (ARANM, Libro de Actas X: [s.p.] [06/05/1876]).
- Con anterioridad a esta norma, la protección al inventor se ejecutaba a través de reales cédulas de privilegio de invención. Estas eran concesiones reales, emitidas a título individual y sometidas a la arbitrariedad propia del Estado del Antiguo Régimen, con las que nunca se gozaba de un auténtico derecho, únicamente de un privilegio dado por gracia real. Estas cédulas proliferaron durante la segunda mitad del siglo XVIII, aunque ya existían desde siglos atrás. Entre esta maraña de disposiciones reales, que atendían tan solo casos particulares, merece la pena destacar la real cédula de 20/05/1788, en la que, por vez primera, se fijan normas de carácter general sobre medicamentos; en ella Carlos III manda “que los inventores de remedios para la salud revelen la composición de los medicamentos […] estableciendo la obligación de guardar secreto durante la vida del autor y diez años más a favor de sus herederos (…)” (Cf. Rodríguez Nozal R., González Bueno A. Entre el arte y la técnica: los orígenes de la fabricación industrial del medicamento. Madrid: CSIC, 2005; en particular pp. 289-344).
- Cf. los artículos 84-89 de la ley sobre sanidad (Gaceta de Madrid, 07/12/1855).
- Cf. el artículo 9.4 de la ley por la que se determinan las condiciones a que habrá de sujetarse todo español o extranjero que pretenda establecer o haya establecido en los dominios españoles una industria nueva (Gaceta de Madrid, 02/08/1878).
- Decreto declarando cuáles se consideran remedios secretos para los efectos del art. 84 de la ley de sanidad y derogando todas las disposiciones encaminadas a impedir la introducción en España de los productos galénicos extranjeros de composición conocida (Gaceta de Madrid, 13/04/1869).
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 88r. La junta de la Real Academia derivó la emisión del informe a la comisión de remedios nuevos, entonces recién fundada en el seno de la corporación.
- Rodríguez Nozal R., González Bueno A. Entre el arte y la técnica: los orígenes de la fabricación industrial del medicamento. Madrid: CSIC, 2005.
- Ley de 15/09/1892, de timbre del Estado (Gaceta de Madrid, 23/09/1892); el artículo 179.8 establece: “Todos los específicos y aguas minerales de cualquier clase, cuando se pongan á la venta, fijándolo en la etiqueta exterior del frasco ó botella, caja ó paquete que lo contenga”.
- Real orden de 12/06/1893 (Gaceta de Madrid, 23/06/1893).
- ARANM. Libro de Actas II: f. 232r. La solicitud, remitida a Juan Vicente Carrasco, a la sazón secretario de la Real Academia Médica de Madrid, se conserva en ARANM, leg. 30/1778.
- El informe se guarda en ARANM, leg. 30/1778.
- ARANM. Libro de Actas IV: [s.p.] [15/01/1839].
- ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [17/01/1842].
- ARANM. Libro de Actas VI: [s.p.] [07/07/1847].
- ARANM. Libro de Actas VI: [s.p.] [15/07/1847].
- ARANM. Libro de Actas VI: [s.p.] [29/11/1847].
- ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [26/02/1852].
- ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [26/05/1852]; Ibid., Libro de Actas V: [s.p.] [09/07/1852]. Una situación similar se vivió ante la remisión a la Real Academia, por parte del Gobernador de la provincia de Madrid, de una botella para que efectuara el análisis del líquido que contenía y manifestara si lo considera nocivo para la salud. La Academia respondió que carecía de laboratorio para realizar este análisis y que este asunto era competencia del catedrático de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid (ARANM. Libro de Actas VII: [s.p.] [24/01/1859]).
- Probablemente Juan Crespo y Lorente, asentado en tierras aragonesas en 1872 (El Restaurador Farmacéutico, 1872; 28(29): 230 [21/07/1872]).
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 32r.
- ARANM, Libro de Actas I: f. 244r. El informe, firmado por Casimiro Gómez Ortega y Pedro Gutiérrez Bueno el 17/02/1801, señala: “… pusimos treinta gramos de los Polvos contra la peste en seis onzas de Agua destilada, y esta disolvio seis gramos de una materia extractiva vegetal, muy semejante á la Raiz de Gengibre ó de Pelitre. / Veinte granos de dhos Polvos despues de calcinados dieron doce gramos de arcilla pura; de lo qual se infiere que cada treinta gramos de Polvos contra la peste contienen 18 gramos de arcilla y 12 gramos de la Raiz vegetal” (ARANM, 14/757).
- El producto fue presentado en la Academia por Gregorio Bañares; José A. Pavón Jiménez expuso en su informe que el compuesto poseía una pureza, cristalización y blancura superior al comercializado procedente del extranjero. En virtud del análisis realizado por J.A. Pavón, la Academia acordó remitirle el título de académico corresponsal en el ramo de Farmacia (ARANM. Libro de Actas II: f. 70r.)
- J.A. Pavón solicitó el análisis químico del producto; la corporación encargó el trabajo a Andrés Alcón y Gregorio Bañares quienes, meses más tarde, solicitaron de J.A. Pavón algunas porciones más de la misma planta, de edades diferentes para completar su análisis (ARANM. Libro de Actas II: f. 84r). J.A. Pavón presentó tres onzas en polvo (ARANM, Libro de Actas II: f. 112r) y unos paquetes de polvos de la raíz de Chinininga para que el presidente de la Academia los distribuyese con ánimo de poder proseguir con el estudio de su composición química (ARANM, Libro de Actas II: f. 147r).
- Jacobo de Villa Urrutia comunicó a la Academia, el 02/09/1819, la llegada de una botella de ‘bálsamo de Guatemala’ procedente de México para su análisis (ARANM, leg. 26/1589).
- ARANM. Libro de Actas IV: [s.p.] [02/04/1832].
- La Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid tuvo noticia del producto a través de un anuncio aparecido en el Diarios de Avisos editado el 08/12/1834; el producto se vendía en una zapatería situada en Madrid, en la calle del Príncipe 7. Esta agua medicinal era preparada por el zapatero que ocupaba este establecimiento; tras su fallecimiento, la elaboración quedó en manos de su hijo (ARANM, leg. 48/2470C).
- La Academia de Medicina y Cirugía de Madrid conoció este producto a través de un anuncio inserto en el Diario de Avisos publicado el 10/04/1837, en el cual se daba noticia de la venta de esta pomada, promocionada como eficaz para no contraer el ‘virus sifilítico’, la cual se despachaba en la botica de la Puerta del Sol a 20 reales el bote. La junta de la Academia acordó expresar al médico autor del preparado su ‘preocupación’ por la publicación de este especifico en un periódico “en que por desgracia y a pesar de las leyes vigentes sobre la materia se anuncian con frecuencia charlatanes y curanderos, entre cuyo número no desea la Academia fuese considerado el señor Javaloyes” (ARANM. Libro de Actas IV: [s.p.] [16/05/1838]; ARANM, leg. 56/2719B).
- El producto era bien conocido desde antiguo, se presentaba en las páginas de la Gaceta de Madrid del siguiente tenor: “Un gran número de profesores de medicina y cirugía, que tanto en esta corte como en otros puntos de la península han ensayado en los casos más desesperados las fumigaciones del Dr. D. Salvador Gosalbes, se han convencido de que este específico cura las enfermedades venéreas más rebeldes, y las erupciones de la piel más obstinadas.” (Gaceta de Madrid, 04/03/1820). “El Dr. D. Salvador Gosalves, médico-cirujano de esta corte, primer ayudante de ejército, inventor de las fumigaciones anti-venéreas aprobadas por el Gobierno, y D. Juan Laborie, comerciante francés, residente en la misma, habiendo tenido entre sí varias disensiones sobre la venta de dicho específico en las provincias del reino, han acordado reconciliarse mutuamente, dándose al efecto una pública satisfacción que les reponga en el concepto que gozaban entre sus conciudadanos” (Gaceta de Madrid, 11/10/1821).
- Probablemente se trate del mismo José Antonio Oñez, ayudante de la Real Botica, contra el que el Colegio de Boticarios de Madrid, representado por su presidente, Agustín José de Mestre, interpuso una causa judicial, con fecha de 08/04/1820, a causa de un artículo publicado en El Constitucional (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia [ARANF], leg. 36/7) y que, entre 1845/1847, solicitó su ingreso en la Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos, encontrándose entonces establecido en Madrid (ARANF, leg. 65/1).
- En la junta de la Real Academia de Medicina de 10/03/1837 se dio cuenta de un oficio de Pedro María Rubio, secretario de la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, fechado el 18/08/1836, en el que solicita la realización de un análisis de las pastillas distribuidas por el boticario [José Antonio] Oñez y Josefa Asensi, bajo el nombre de ‘fumigaciones del Sr. Gosálvez’ para poder realizar los análisis y ensayos necesarios para conocer sus efectos (ARANM, Libro de Actas IV: [s.p.] [02/10/1837]). Será Manuel Coll González quien trasladará el oficio de la Junta a Mariano Delgrás, subdelegado del Cuartel del Barquillo (18/10/1837); semanas después (17/12/1837), Lorenzo Melero comunicará a Manuel Coll que tiene en su poder una muestra de las pastillas solicitadas (ARANM, leg. 59/2792).
- ARANM. Libro de Actas IV: [s.p.] [15/09/1838]. El 15/08/1838 llegó a la Real Academia, a través de Eugenio Gutiérrez Ayllón, subdelegado del partido de Guadalajara, una receta de una onza de ‘polvos de cantáridas’ presentado en una botica de dicha ciudad por un militar.
- ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [06/04/1842]. La solicitud es presentada por el propio farmacéutico, quien solicita de la Real Academia una pensión por su invento.
- El 24/02/1845 la Junta Suprema de Sanidad remitió a la Academia el expediente promovido por Joaquín Carbó, en el que solicitaba autorización para comercializar su específico junto con un ejemplar de prensa, correspondiente al 28/05/1844, en el que se reproducían unas declaraciones del autor en contra de la Junta Suprema de Sanidad y otras autoridades médicas (ARANM, leg. 59/2794). La comercialización del producto no fue autorizada.
- En el verano de 1845 (27/08), Fermín Sánchez Toscano, miembro de la Junta Suprema de Sanidad, solicitó de la Real Academia un informe sobre la legitimidad del permiso para la elaboración y venta de una ‘pomada peruana’, elaborada y comercializada en un establecimiento situado en la madrileña calle de la Montera 27 y anunciada en el Diario de Avisos de Madrid correspondiente al 27/08/1845; será Lorenzo Melero Iruarte quien se ocupe del asunto e informe a Patricio Salazar Rodríguez, con fecha de 12/09/1845 (ARANM, leg. 63/2911). Un año después, a fines del agosto de 1846 (30/07), Fermín Sánchez Toscano vuelve a dirigirse a la Academia, esta vez para que tome las medidas oportunas con respecto al anuncio que aparece en el Diario de Avisos de Madrid, de 14/06/1846, bajo el epígrafe de “curación pronta y radical de las enfermedades secretas” (ARANM, leg. 63/2909).
- En los comienzos de 1848, Francisco Javier Arnaiz solicitó a la Real Academia una certificación que atestiguase las buenas cualidades de un producto de su invención denominado ‘gluten granulado’, remitiendo para su examen algunos paquetes de esta sustancia (ARANM. Libro de Actas VI: [s.p.] [03/02/1848]). Meses después, en mayo de 1848, la Real Academia aprobó la petición de F.J. Arnaiz, acordando expedirle la certificación que solicitaba (ARANM. Libro de Actas VI: [s.p.] [06/05/1848]).
- En esta ocasión fue la Real Academia de Ciencias quien reenvió, a la Real Academia de Medicina, el escrito del cura de Trémilly, donde detallaba los buenos efectos de las Ulmaria para la curación de las hidropesías (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [10/04/1851]).
- Ambrosio Concepción de Santo solicitó, en el verano de 1851 (28/08), un privilegio de invención para proteger su ‘Zarzaparrilla vinosa’ del que no se conserva la memoria descriptiva (Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas [AHOEPM], privilegio Medicina 4).
- En los primeros días de 1854 el Ministerio de Fomento remitió, a la Real Academia, una solicitud de privilegio de invención a favor de Antonio de Bra como inventor de un medicamento purgante; el expediente pasó a la comisión de higiene pública (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [07/02/1854]).
- La comisión denegó la solicitud de comercialización de estas pastillas (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [16/01/1858]).
- La comisión aprobó la solicitud de comercialización (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [23/05/1859]).
- En enero de 1859 (15/01), Tomás Rodríguez Rubio, miembro del Ministerio de la Gobernación, remitió a la Academia de Medicina la solicitud de privilegio de explotación de un bálsamo inventado por Dolores Berros de Losas; con fecha de 22/05/1859, la Academia de Medicina comunicó al Ministerio de la Gobernación su negativa a conceder este privilegio, remitiéndole, días después (24/05/1859), los reglamentos por los que había de regirse tal solicitud (ARANM, 86/3757). De todo ello se dio cuenta en la junta académica celebrada el 23/05/1859 (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [23/05/1859]).
- El informe emitido fue favorable a la comercialización de este producto (ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [26/11/1859]).
- Las propiedades terapéuticas de este vegetal eran ya conocidas por la literatura científica (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 43r).
- La composición declarada del remedio contenía sustancias de acción terapéutica conocida, por lo que su comercialización fue aprobada sin mayores problemas (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 43r.)
- En el verano de 1860 el Gobernador de la provincia de Madrid solicitó informe de la Real Academia sobre la comercialización de unos polvos insecticidas y otros desinfectantes elaborados por el doctor Gravelle. La Academia contestó que procedería según la legislación vigente sobre remedios secretos y pidió al inventor de los polvos que revelase su composición, recordándole que, en el caso de proceder a un análisis químico, sería preciso hacerlo por cuenta del interesado ya que la corporación carecía de laboratorio (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 35 r). La comisión de higiene pública realizó un informe favorable, por lo que su comercialización fue aprobada por la Real Academia (ARANM, Libro de Actas VIII: f. 59r).
- En 1861 Teresa Martínez remitió a la Real Academia dos frascos de un aceite para los callos, junto con su composición, para que la corporación lo analizara y autorizara su comercialización. La solicitud paso a la comisión de higiene pública (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 66r).
- El informe fue desfavorable; los términos por los que fue denegada su autorización de comercialización fueron los siguientes: “El ingrediente de que se trata solo es una agregacion de medicamentos sin accion especifica alguna en la odontalgia perjudiciales en muchas reaciones, inutiles en otras, y pocas veces paliativo en los casos en que es vulgar y conocido el uso de medios idénticos o semejantes, y no siendo tal medicina util, conveniente, necesaria para la humanidad y mucho menos un especifico como pretende el Sr. Muller, no hay lugar a que se le conceda el premio que espresa el articulo 87 de la ley de Sanidad, debiendo ademas desestimarse la autorizacion que pretende porque, dado el supuesto de ser un medicamento adecuado para aliviar en ciertos casos la dolencia, solo y esclusivamente á los Profesores de Farmacia corresponde con arreglo á las leyes vigentes, la venta y elaboracion de toda clase de productos terapéuticos” (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 88r).
- En el momento de la entrega de ese material, Jacobo de Villa Urrutia López Osorio (1754-1833) se encontraba en la metrópoli, encausado por “redactar escritos subversivos”; se tiene noticia de su paso por la ciudad de Barcelona y su regreso a México en 1820 (Ortuño Martínez in RAH.DB-e).
- Su pretensión venía de antiguo; ya en 17/07/183 anunciaba el producto, disponible en su domicilio madrileño: Puerta del Sol, 22. En 1845 solicitó “privilegio exclusivo para la venta del específico antivenéreo que posee”, el cual le fue denegado, pasando el asunto a manos de un Juez de primera instancia (Guereña J.-L. Elementos para una historia del preservativo en la España contemporánea. Hispania, 2004; 64(3): 869-896).
- No disponemos de más datos sobre este personaje, posiblemente vinculado al ámbito balear, salvo el que, en 1862, fuera nombrado ‘Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica’ (El Balear [Palma], 08/02/1852; El Heraldo [Madrid], 11/07/1852).
- Pensamos que se trata de Antonio Sáenz de Miera, residente en Laredo (Cantabria), desde donde, el 20/11/1864, firma un escrito contrario a la instalación de farmacias militares (La Farmacia Española, 1864; 16(50): 788 [11/12/1864]; Semanario Farmacéutico, 1864; 13(13): 98 [28/12/1864]).
- Cf. El Droguero Farmacéutico, 1857; 2(30): [1]. [01/12/1857]. Falleció en los primeros meses de 1872, a la edad de 86 años (La Farmacia Española, 1873; 4(16): 215. [18/04/1872]).
- El Restaurador Farmacéutico, 1867; 36: 568 [08/09/1867] sitúa su fábrica en Nievre.
- Es posible que se trate de Teresa Martínez Sorní, vecina de Valencia, viuda del cirujano que fue de los pueblos de Vinalesa y Foyos, fallecido a consecuencia de la epidemia colérica de 1854/55 (La Farmacia Española, 1905; 37(26): 405. [29/06/1905]).
- ARANM. Libro de Actas V: [s.p.] [02/10/1841].
- Cf., entre otros, los estudios de Albarracín Teulón A. La homeopatía en España. En: Historia y medicina en España: Homenaje al Profesor Luis S. Granjel, 1994, pp. 215-235; Puerto Sarmiento F.J. La terapéutica farmacológica en España y Europa durante la Edad Moderna. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 2007; 73(4): 1175-1198; Ramos Carrillo A., Venegas Fito C.J., Ruiz Altaba R. La difusión de las teorías homeopáticas en la España decimonónica. Dificultades y especificidades emanadas del modelo mediterráneo de Farmacia. Llull, 2018; 41(85): 129-138. De la participación de los miembros de la Real Academia de Medicina en la polémica homeopática se ocupó Albarracín A. El Premio Rubio de 1877 y la homeopatía: una polémica en la Academia. Anales de la Real Academia de Medicina, 1991; 108(2): 445-457.
- En diciembre de 1861 (12/12), Tomás Santero y Moreno (1817-1888) escribirá a la Academia solicitando un dictamen sobre la falta de evidencia científica en la medicina homeopática; el dictamen fue elaborado por una comisión especial formada por Francisco Méndez Álvaro (1806-1883), José Calvo Martín (1814-1904), Tomás Santero Moreno (1817-1888), Quintín Chiarlone Gallego del Rey (1814-1874) y José María Santucho Moreno (1803-1883), lleva fecha de 10/01/1862. Apenas un mes después, el 19/02/1869, Juan Castelló Tagell (1803-1869) solicitará de la Academia que no emita una opinión sobre la utilidad de la medicina homeopática. Será Tomás Rodríguez Rubio, en nombre de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, quien, con fecha de 11/06/1862, requerirá de la Real Academia la entrega de la documentación concerniente a este sistema médico, la cual le fue remitida con fecha de 23/06/1862 (ARANM, leg. 91/4026).
- Un informe, relativo a los abusos en la práctica de la homeopatía, elaborado entre 1864 y 1865, en el que se encuentran inmiscuidos, además de la propia Real Academia de Medicina, la Dirección General de Beneficencia y Sanidad (Ministerio de la Gobernación), las Academias de Medicina y Cirugía de Valladolid, Granada y Aragón, además de Eusebio-Rogelio Casas de Batista (1836-1889), Luis Martínez Leganés (1787-1878), Tomás Santero Moreno (1817-1888), José Ametller, Viñas (1832-1901), Juan Creus Manso (1828-1897) y Julián Calleja Sánchez (1836-1897) (ARANM, leg. 104/4667).
- Desde 1844 hasta 1861 los farmacéuticos solo pudieron acceder a la Real Academia Nacional de Medicina como corresponsales, no pudiendo participar en la toma de decisiones de las comisiones formadas en el seno de la corporación.
- ARANM, Libro de Actas VII: [s.p. [10/05/1861].
- ARANM, Libro de Actas VIII: f. 79 r.
- ARANM, Libro de Actas VIII: f. 385 r. Con fecha de 10/02/1865, Matías Nieto Serrano, secretario de la Real Academia de Madrid, notificó a Quintín Chiarlone que la Academia le había nombrado miembro de la comisión de remedios nuevos (ARANM, leg. 99/4519).
- ARANM. Libro de Actas IX: [s.p.] [04/02/1865].
- ARANM, Libro de Actas IX: [s.p.] [19/07/1867].
- ARANM, Libro de Actas IX: [s.p.] [01/02/1871].
- ARANM, Libro de Actas X: [s.p.] [25/02/1873].
- ARANM. Libro de Actas X: [s.p.] [01/03/1875].
- Vinculado al Partido Moderado, estuvo al frente de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad durante casi un sexenio, el 13/08/1864 fue nombrado director general de Telégrafos. Desempeñó la cartera de Ultramar en el último gabinete de Isabel II, acompañó a la reina al exilio parisino en 1868. Datos biográficos sobre este político, y reputado literato, en Romero Ferrer (RAH-DBe)
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 109r. Los farmacéuticos solicitantes, disconformes con el informe, replicaron indicando que la definición de remedio secreto empleada por la Academia podía confundirse con la de medicamento galénico. La Real Academia de Medicina zanjó la polémica replicando que ‘remedio secreto’ era aquel cuya composición no era conocida.
- El escrito de devolución queda firmado por Sandalio de Pereda, quien ocupaba el cargo de secretario de la comisión de remedios nuevos o secretos, lleva fecha de 10/09/1861 (ARANM, leg. 92/4034).
- La Real Academia informó a la comisión de epidemias el 14/09/1861, en escrito firmado por Matías Nieto Serrano; a fines de diciembre de este 1861 (31/12) la administración ministerial volvió a interesarse por el resultado del informe, el cual nos consta que fue remitido con fecha de 02/04/1862, aunque, lamentablemente, no conservamos copia de él (ARANM, leg. 92/4034)
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 496r.
- La solicitud de informe fue remitida, al presidente de la Real Academia de Medicina, el 05/08/1867, por J. Ignacio Berro. El informe, realizado por el farmacéutico Quintín Chiarlone como ponente y avalado por la firma de Sandalio de Pereda y Martínez, secretario de la comisión, lleva fecha de 21/12/1867; en él se recordaba lo establecido en la ley de sanidad, donde se señalaba que las fórmulas de todos los medicamentos debían ir acompañadas de su composición; no lo estaban en este caso, por lo que la comisión se limitó a señalar esta ilegalidad (ARANM, leg. 102/4630).
- El oficio del Ministerio de la Gobernación, dirigido al presidente de la Real Academia de Medicina, solicitándole un informe de la corporación sobre la introducción de agua medicinal de flor de naranjo, fue fechado el 20/04/1867. El informe, realizado por Sandalio de Pereda Martínez y avalado por Melchor Sánchez de Toca, quien ejercía como decano de la comisión, fue emitido el 11/05/1867; en él se describía el producto por la sencillez de su composición, facilidad de elaboración, aplicaciones en perfumería y virtudes medicinales; en opinión del ponente, se trataba de un remedio sencillo, y no de un medicamento galénico compuesto, por lo que no había motivo para impedir su introducción en España (ARANM, leg. 102/4627).
- Un juzgado de primera instancia remitió una comunicación relativa a la causa seguida al ‘señor García’ por la venta de pastillas de rape. Esta comunicación pasó a la comisión de remedios nuevos (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 82r).
- Jean-Pierre Labélonye (1810-1874), farmacéutico de formación, es conocido por su actividad política: fue consejero general del Sena, concejal municipal de Chatou y miembro del consejo de redacción del periódico Le Siècle. En 1848 fue uno de los vicepresidentes de la Association démocratique des amis de la Constitution. Fue elegido diputado por Sena y Oise el 02/07/1871 y permaneció en este cargo hasta su fallecimiento. Su jarabe de digital gozó de un amplio aparato propagandístico (Cf. Labélonye J.P. Notice sur le sirop de digitale… [Paris]: Imprimerie de César Bajat [c. 1850]).
- El expediente sobre el ‘Jarabe de Labelonye’ fue remitido a la Real Academia de Medicina por la Dirección General de Beneficencia y Sanidad; la junta de la Academia remitió la solicitud de informe a la comisión de remedios nuevos (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 79r); poco tiempo después, este mismo organismo ministerial remitirá a la corporación una comunicación sobre la introducción de medicamentos para que se uniera a este expediente (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 88r).
- Jean Alfred Fournier (1832-1914) fue un dermatólogo francés, especializado en el estudio de las enfermedades de transmisión sexual (Huguet F. (ed.) Les professeurs de la Faculté de Médecine de Paris: dictionnaire biographique, 1794-1939. Paris: Institut National de Recherche Pedagogiques / Édition du CNRS, 1991). El producto había sido estudiado por Lépine J.: Observaciones y nuevos resultados provenientes del empleo terapéutico de los granillos y del jarabe de hidrocotila asiática. Paris: En Casa de Labé, [c. 1860/1870].
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 179r.
- ARANM. Libro de Actas VIII: f. 179r.
- Suponemos que se trata del mismo Francisco Solá que, en 1856, tenía farmacia abierta en Alcarrás (Lleida) (Jordi González R Colectánea de `speciers’, mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmacia y farmacéuticos en Cataluña (1207-1997). Barcelona: Fundación Uriach 1838, 2003, cf. p. 808).
- El expediente fue remitido por Tomás Rodríguez Rubio, director de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 179r). Sería Sandalio de Pereda quien, por delegación de la comisión de remedios nuevos, de la que él formaba parte, se ocuparía de la elaboración del informe; una copia de este se conserva en ARANM, leg. 91/4016.
- Como en otros casos, fue Tomás Rodríguez Rubio director de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, quien solicitó al presidente de la Real Academia de Medicina, en escrito fechado el 29/08/1862, un informe sobre la instancia presentada por José María Rivas y Morales requiriendo autorización para comercializar el producto (ARANM, leg. 91/4019). En esta ocasión el informe fue elaborado por Gregorio de Escalada y Sandalio de Pereda, quienes ostentaban, respectivamente, la presidencia y la secretaría de la comisión; está fechado el 29/10/1862. Tras ser asumido por la junta de la Real Academia, fue remitido a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad en los inicios del diciembre de 1862 (03/12/1862) (ARANM, leg. 91/4019).
- Con fecha de 04/06/1862, Tomás Rodríguez Rubio, director general de Beneficencia y Sanidad, remite a la Real Academia la solicitud de Domingo Méndez para que se le autorice a comercializar un bálsamo que ‘cura enfermedades externas’; el expediente pasó a la comisión de medicamentos nuevos y remedios secretos (ARANM, leg. 91/4018). El informe, fechado el 15/07/1862, queda firmado por Gregorio de Escalada y Sandalio de Pereda, decano y secretario de la comisión; se trataba de un líquido para la cura y desinfección de heridas, compuesto por azumbre de uvas de gato, zumo de limón, azúcar, manteca de puerco fresca y miel rosada. Los miembros de la comisión consideraron que no existían motivos suficientes para realizar experimentos, los cuales podrían ser perjudiciales para la salud de los usuarios, y negaron su autorización de comercialización. Aceptado por la junta de la Real Academia, el informe fue remitido a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad el 15/07/1862 (ARANM, leg. 91/4018 ARANM. Libro de Actas VIII: f. 191r).
- En el noviembre de 1861 (07/11), la Dirección General de Beneficencia y Sanidad remite a la Academia de Medicina una memoria y una muestra de un bálsamo, la cual les ha hecho llegar Antonio Mora para obtener privilegio (ARANM, leg. 76/3449). El informe de la comisión fue emitido por Sandalio de Pereda, ponente y secretario de la comisión permanente de remedios nuevos o secretos, queda firmado el 15/01/1862. El informe fue presentado y discutido en la junta académica celebrada el 29/03/1862; finalmente, la decisión de la Real Academia fure positiva a la comercialización del producto (ARANM, leg. 76/3449; ARANM. Libro de Actas VIII: f.191 r).
- Debió tratarse de los polvos febrífugos ‘La Hortelana’, anunciados en la prensa profesional de las décadas de 1870 y 1880 como comercializados por el ‘Ldo. F. Fernández y López, sucesor de los elaboradores, sus tíos, D. Hermenegildo López y Dª. Dolores García” (La Farmacia Española, 1877; 9(32): 511 [09/08/1877]; Boletín Farmacéutico, 1885; 3(38): [13]. [11/1885]).
- Dolores García era esposa de Hermenegildo López, de quien nos ocupamos líneas más abajo (ARANM. Libro de Actas VIII: f.191r).
- El informe emitido fue positivo para la puesta en el mercado del producto (ARANM. Libro de Actas VIII: f.191r).
- Un Antonio Rivero de Alcalá, “Teniente graduado, Subteniente que fue de Carabineros […] ofrece pasar al ejército de África en su clase por el tiempo que dure la guerra” (Gaceta de Madrid, 27/03/1860).
- Tomás Rodríguez Rubio, director general de Beneficencia y Sanidad remitió, al presidente de la Real Academia de Medicina, el expediente de Antonio Rivero de Alcalá junto a un oficio fechado el 08/05/1862. Gregorio de Escalada y Sandalio de Pereda, decano y secretario de la comisión de remedios nuevos, desestimaron la solicitud, mediante informe de 15/07/1862, basándose en que el líquido de Antonio Rivero no curaba ni evitaba la reproducción del dolor odontológico, que por su composición podía ser perjudicial debido a sus cualidades estimulantes y paliativas y que existían en el mercado medicamentos iguales o semejantes para tratar estas odontalgias (ARANM, leg. 91/4017). La junta académica reunida el 16/07/1862 se mostró conforme con la propuesta y la remitió al Ministerio de la Gobernación (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 295r).
- Tomás Rodríguez Rubio, director general de Sanidad y Beneficencia (Ministerio de la Gobernación), remitió, con fecha de 09/09/1863, una solicitud de informe, dirigida al presidente de la Real Academia de Medicina, sobre el expediente de Hermenegildo López relativo a la autorización de comercialización de un medicamento. Sería Sandalio de Pereda, secretario de la comisión de remedios nuevos, quien, con fecha de 14/10/1863, informara favorablemente a estas pretensiones, tanto en su favor como en el de su mujer, Dolores García (ARANM, leg. 86/3772). La Real Academia transmitió esta opinión al Ministerio de la Gobernación (ARANM. Libro de Actas VIII: f. 483r).
- ARANM. Libro de Actas IX: [s.p.] [20/06/1864].
- Probablemente se trate de Vicente Rodríguez Blanco, farmacéutico, establecido en Sigüenza y miembro del Colegio de Farmacéuticos de Madrid desde el 12/04/1856 (ARANF, L-6b)
- Próximo a finalizar el octubre de 1865 (27/10), desde el Ministerio de la Gobernación se remitió un oficio, al presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, solicitando el informe de la corporación sobre un remedio contra el cólera morbo asiático inventado por el farmacéutico Vicente Rodríguez. Actuaron como informantes Sandalio de Pereda y Melchor Sánchez de Toca, ambos negaron, en escrito fechado el 11/03/1866, que el medicamento pudiera tener algún uso (ARANM, leg. 113/5114).
- A fines de 1865 (07/12), desde la Dirección General de Sanidad (Ministerio de la Gobernación) se remitieron a la Real Academia de Medicina y Cirugía dos frascos del elixir contra el cólera que el farmacéutico Bruno Martín declaraba haber inventado. Sandalio de Pereda y Melchor Sánchez de Toca, en representación de la comisión de remedios nuevos o secretos, se pronunciaron negativamente sobre su utilidad y empleo, mediante escrito fechado el 11/05/1866 (ARANM, leg. 113/5115).
- Un oficio de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, dirigido al presidente de la Real Academia de Medicina, fechado el 29/04/1864, solicita informe sobre la concesión de un privilegio de invención para Primo Suárez, debido a su remedio anticolérico. Sandalio de Pereda y Martínez, actuando como secretario y ponente de la comisión de remedios nuevos, recibió el expediente de Primo Suárez meses después, en el inicio de diciembre de 1864 (09/12). Al poco de recibirlo emitió su opinión sobre este remedio que, como en otros casos, resultó negativa. La junta académica hizo suyo el informe de la comisión y lo remitió a la Dirección General de Beneficencia en el inicio de 1865 (03/01) (ARANM, leg. 97/4392).
- En este caso es el Ministerio de la Marina quien, en los inicios de 1868, a través de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, se interesa sobre la utilidad del vino quinado de Lépine para combatir el escorbuto en la Armada. El expediente formado al efecto, junto a unas botellas del producto, fue remitido al presidente de la Academia de Medicina y Cirugía en 28/01/1867. Una nota interior de la Real Academia de Medicina, firmada por Matías Nieto Serrano en 01/02/1867, dirigida al presidente de la comisión de remedios nuevos, solicita se elabore un dictamen al respecto. Un escrito de José María Ródenas, funcionario del Ministerio de Gobernación, fechado el 28/02/1867 comunica a la Real Academia de Medicina que la solicitud de informe procede del Ministerio de Marina y que este organismo está interesado en la utilidad de este vino para combatir el escorbuto; como en ocasiones anteriores, es una nota interior de Matías Nieto Serrano (secretario de la Real Academia de Medicina), dirigida al decano de la comisión de remedios nuevos quien, con fecha de 27/03/186, le hace conocedor de la información contenida en este escrito. Mediado marzo de 1867 (12/03), Sandalio de Pereda Martínez se dirige a Quintín Chiarlone comunicándole su decisión de que sea él quien emita el dictamen. Este presentará un primer informe con fecha de 01/05/1867, el cual sería aprobado por la junta de académicos y remitido al director general de Beneficencia y Sanidad en 22/06/1867. Desde el Ministerio de Gobernación se dirigiría acuse de recibo al presidente de la Real Academia de Medicina, el 17/07/1867, el cual, mediante una nota interior de Matías Nieto Serrano, fechada el 19/07/1867, pasó al decano de la comisión de remedios nuevos y secretos, comunicándole el oficio del Ministerio de la Gobernación. Con fecha de 16/11/1867, desde el Ministerio de la Gobernación se oficia a la Real Academia de Medicina requiriendo un nuevo dictamen sobre este asunto. Este segundo informe fue emitido por Sandalio de Pereda Martínez y Quintín Chiarlone, el 21/12/1867. El expediente incluye una carta de Lépine, fechada el 12/08/1867, dirigida a la Real Academia de Medicina de Madrid, defendiendo los vinos quinados como una buena cura; el escrito se complementa con un prospecto sobre las propiedades curativas de la quina; el escrito se presentó en el intervalo de redacción de los dos informes encargados a la comisión de remedios nuevos (ARANM, leg. 102/4626).
- En el verano de 1853, residía en Barcelona, desde donde publicaba un periódico titulado El Albeitar (Boletín de Veterinaria, 1863; 9(240): 387 [30/08/1853])
- En los inicios de junio de 1867 (03/06), un oficio emitido desde el Ministerio de la Gobernación al presidente de la Real Academia de Medicina comunica la solicitud de Pedro Martín Cardeñas sobre un privilegio de invención para un medicamento de uso veterinario; Sandalio de Pereda Martínez, en representación de la comisión de remedios nuevos, elaboró el informe, que quedó fechado el 03/10/1863; este fue aprobado por junta de académicos y remitido al Ministerio de la Gobernación. El informe denegaba la autorización de comercialización del producto, al no ser considerado un remedio específico (ARANM, 102/4629).
- En el junio de 1867 (05/06) Giovanni Mazzolini remitió, a la Real Academia de Medicina, unas píldoras antifebriles para que fueran analizadas por la corporación; adjuntaba un folleto explicativo sobre su empleo (Roma, 1867) donde se informaba que el producto había sido premiado con medalla de oro por el Gobierno italiano. El informe, emitido por la comisión de remedios nuevos, queda firmado por Sandalio de Pereda Martínez el 09/12/1867 (ARANM, leg. 102/4628). La junta de académicos hizo suya la opinión de la comisión en su reunión de 03/01/1868 (ARANM. Libro de Actas IX: [s.p.] [03/01/1868]).
- En los inicios de 1868 (07/01), el Ministerio de la Gobernación remitió, al presidente de la Academia de Medicina, un oficio con la solicitud de Rafael Torres para que se le permitiera la comercialización de un medicamento de su invención. El informe, desfavorable, elaborado por la comisión de remedios nuevos, lleva la firma de Sandalio de Pereda, está fechado el 22/10/1868 (ARANM, 109/4762).
- Con fecha de 19/04/1869, la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales (Ministerio de la Gobernación) remitió a la Academia de Medicina cuatro frascos de una pomada inventado por Ramón Cerrato. El expediente pasó a la comisión de remedios nuevos o secretos de la Academia, la cual, en un informe firmado por Sandalio de Pereda y Melchor Sánchez de Toca el 03/06/1869, se pronuncia negativamente sobre la posibilidad de comercializar este producto (ARANM, leg. 115/5339.
- En 27/03/1874 Mariano Gil y Royo estaba domiciliado en Madrid (Gaceta de Madrid, 06/04/1874). Fue miembro del denominado Comité de Salud Pública, órgano de la facción intransigente del partido Republicano Federal (Sánchez Corralejo J.C. Del Puente de la Alcolea al Cantonalismo. De las Guerras Coloniales al Protectorado de Marruecos. La Historia Bélica de España vista por el General Francisco Fernández Bernal (1847-1907). Laconías, 2021; 49(577): 28-36).
- En la primavera de 1870 (30/05) Mariano Ballesteros, quien a la sazón ocupaba el cargo de director general de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, remitió al presidente de la Academia de Medicina un oficio, junto a la solicitud de Mariano Gil y Royo de comercializar un antiherpético, solicitando la opinión de la corporación. El informe de la comisión de remedios nuevos, firmado por quien fuera el secretario y ponente, Sandalio de Pereda, el 22/05/1870, es favorable a ello. Tras su aprobación por la junta de académicos, el presidente de la Academia comunicó al Ministerio de la Gobernación, con fecha de 18/06/1870, la opinión de la corporación. En escrito posterior, datado el 07/07/1870, se pide a la Real Academia que analice las propiedades del remedio (ARANM, leg. 116/5386).
- En los inicios de 1871 (23/02), Juan Valera, funcionario del Ministerio de Fomento, envía al presidente de la Academia de Medicina un oficio solicitando la opinión de la corporación sobre la autorización de comercialización de un medicamento presentado por Juan Calomarde; poco más de un mes después, el 04/04/1882, la comisión de remedios nuevos emite informe, firmado por Sandalio de Pereda. El borrador del informe definitivo, aprobado por la corporación, está datado el 09/04/1872 (ARANM, leg. 109/4776).
- Miembro del Colegio de Farmacéuticos de Madrid (colegial 1104); estaba domiciliado en Madrid ([Colegio de Farmacéuticos de Madrid]. Lista general de los individuos que han sido admitidos en esta corporacion, desde el dia 21 de agosto de 1737 en que se instituyó por Real Cédula de Felipe V. Madrid: Imprenta á cargo de Gregorio Juste, 1870; cf. p. 23).
- Avanzado el noviembre de 1873 (28/11), la comisión de remedios nuevos o secretos emite un informe, firmado por Sandalio de Pereda, en el que manifiesta una opinión negativa sobre la solicitud de Rufino López Romero para poder comercializar un medicamento de su invención contra el cáncer. La Academia aprueba el informe de la comisión y, en 22/12/1873, remite a López Romero la decisión (ARANM, leg. 124/5798.
- En la primavera de 1873 (11/04), la Dirección General de Instrucción Pública remitió al presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid la instancia presentada por Isidoro Ramos en la que solicitaba la autorización del Ministerio de la Gobernación para comercializar un remedio nuevo contra las afecciones reumáticas. El informe de la comisión de remedios nuevos o secretos, firmado por Sandalio de Pereda en 28/11/1873, es contrario a las pretensiones del inventor (ARANM, 124/5800).
- Según la información proporcionada por la Sección y Gabinete central de Correos (Gaceta de Madrid, 10/09/1870), el 07/09/1870 Luisa Chapuy estaba domiciliada en Toledo. Estuvo casada con José Navarro Alza, residente en Toledo, del que enviudó el 10/02/1862 (La Correspondencia de España [Madrid], 11/02/1863)
- Pedro Manuel de Acuña, director general de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales requirió de oficio, en 26/06/1874, al presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Madrid, el dictamen de la corporación sobre una instancia de Luisa Chapuy en donde solicitaba la venta de un bálsamo que había inventado. El informe, firmado por Sandalio de Pereda, en nombre de la comisión de remedios nuevos, datado el 08/07/1874, será desestimatorio (ARANM, leg. 123/5723).
- Es posible que pudiera tratarse del mismo Luis del Castillo y Trigueros que, desde el 07/10/1879, ocupó la plaza de encargado de negocios de España en Japón y, desde el 07/06/1883, actuó como ministro residente del Reino de España en ese país, plaza en la que permaneció hasta 1895 (Barlés Báguena E. El diplomático español Francisco de Reynoso (1856-1938) y su recorrido por el Japón Meiji. Mirai. Estudios Japoneses, 2017; 1: 195 -215).
- A finales de agosto de 1874 (24/08/1874) Pedro Manuel de Acuña, desde la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, solicitará al presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Madrid, un dictamen de la corporación sobre la instancia de Luis del Castillo y Trigueros, en la que pedía autorización para comercializar un aceite, elaborado por él, para combatir el reuma. El dictamen, firmado por Sandalio de Pereda, como secretario y ponente de la comisión de remedios nuevos o secretos, es desestimatorio de la licencia (ARANM, leg. 123/5721).
- Puerto Sarmiento FJ. Madrid en negro. Las invasiones de cólera durante el siglo XIX. [Alcala la Real (Jaén)]: El Ojo de Poe / Fundación de Ciencias de la Salud, 2023.